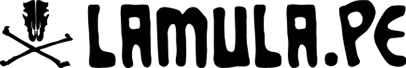Se habla mucho de narcotráfico en estos últimos días de campaña y es difícil comprender la dimensión real de nuestro problema. Lo primero que debemos saber es que Perú, junto a Colombia, seguidos de Bolivia, son actualmente los mayores productores de cocaína en el mundo, según estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Pero estos tres países tienen problemas distintos. El protagonismo peruano en este mercado responde a un contexto post Escobar, el mismo que se caracterizó por un modelo de grandes corporaciones, grandes cárteles y una fuerte competencia entre ellos por quién dominaba el circuito de exportación.
“Cuando cae Escobar en 1993 se rompe esa figura y cambia el modo de operar en Sudmérica”, afirma Nicolás Zevallos Trigoso, investigador principal del Laboratorio de Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lorenzo belenguer / flickr
LA LÓGICA DEL HORMIGUEO
Nicolás Zevallos lleva años estudiando el narcotráfico en el Perú y su relación con la inseguridad:
“Con la caída de Escobar, México monopoliza esa estructura, destinando su producción a Estados Unidos. El de México también es un negocio de cárteles, corporaciones, capos y competencia a muerte por quién domina los ingresos y salidas de la droga a Estados Unidos. Perú, Bolivia y la Colombia de hoy, los países productores más importantes del mundo, en cambio, parecen haber aprendido a fragmentar la actividad: se ocupan de producir pero no montan una corporación sino que tercerizan servicios, así el negocio ha quedado en manos de más personas, se ha ´democratizado´. Un estudio hecho por el Laboratorio de Criminología de la PUCP ha permitido detectar 37 actividades en torno al narcotráfico, desde la preparación del almácigo hasta la exportación. Cada actividad tiene un operador. En el Perú tenemos pequeños emprendimientos familiares que no representan una estructura vertical como la que hubo en los años ochenta. Eso implica menos tensiones y menos violencia: si desaparece una cabeza, quedan 20 más y hay espacio para todos. Por eso no tenemos capos”.
Cuando un narcotraficante peruano asume demasiado protagonismo le cortan la cabeza rápido, no hay jerarquías verticales como las había en la Colombia de Escobar o como las hay en México con el "Chapo". Zevallos explica así la dinámica del “hormigueo”. La mayoría de los comercializadores peruanos son pequeños, se mueven al menudeo, eso genera dificultad de encontrarlos pero también es una dinámica muy democrática, hay plata para todos, hay espacio para todos, cualquiera puede involucrarse en la actividad. Antes había pozas gigantes que producían 100 a 200 kilos de pasta básica y ahora hay pozas pequeñas que producen 10 a 20 kilos, esa dinámica es mucho más difícil de detectar. Son muchas actividades en manos de mucha gente, incluido el lavado de activos, para el que no se necesita un sicario sino que basta un abogado.

radiokaribeña
Nicolás Zevallos explica que en la Amazonía tenemos cultivo, refinamiento, acopio y la posibilidad de sacar la droga por las fronteras hacia Brasil, Bolivia y Colombia en menos grado. Pero es un escenario muy difícil de controlar, es la selva. Hay bases militares y policiales pero los operativos son muy específicos, incluso en el Vraem. Y es complicado también, porque la economía local depende no solo de la coca sino del narcotráfico en general, de los cientos de negocios que sirven para lavar el dinero.
Luego tenemos la franja costera, que es el escenario de comercio y exportación, y donde sí hay una pugna entre los operadores para sacar la cocaína. La mayor violencia está en la costa: Callao, Barranca, Trujillo, Piura, Tumbes, que son las zonas portuarias donde se acopia la droga para sacarla al resto del mundo. Entonces lo que hemos visto en el Callao con Gerald Oropeza, "Renzito", "Caracol", es básicamente una pelea por quién domina el negocio. Y eso es lo más parecido que podemos tener por el momento a las pugnas entre los cárteles mexicanos por quién domina el tráfico entre México y Estados Unidos. Pero lo que ocurre en nuestros puertos no es un enfrentamiento entre el Estado y los narcotraficantes sino entre ellos mismos. El estado de emergencia en el Callao es una respuesta a eso. Según cifras del Ministerio Público y de la Policía, el 2015 se cometieron 150 crímenes por encargo. Más de la mitad se produjo en el Callao, donde las bandas como "Barrio King", "Los Malditos de Atahualpa" y la banda de Gerald Oropeza se disputaban los envíos de cocaína.

pixabay
PERÚ ENTRE LOS “CAMPEONES” DEL MUNDO
En el 2012 Colombia tuvo una política muy fuerte de erradicación, sobre todo aérea, y eso supuso una caída estrepitosa en su producción, pasando Perú a ser el principal productor de hoja ese año. Se calcula que Perú produce 129 mil toneladas de hoja de coca al año pero para saber cuánto de esa hoja se transforma en droga, se utiliza lo que los expertos llaman “el factor de conversión”, que es una fórmula que estima cuántas hojas de coca se requieren para producir un kilo de cocaína o de pasta. El factor de conversión que se usa actualmente se usó en 2008 con la DEA, y determina que se requieren aproximadamente 380 kilos de hoja de coca para un kilo de cocaína. Pero estamos hablando de hace ocho años, ahora hay más tecnología y sin embargo no sabemos cuánto se produce hoy en el Perú porque carecemos de una legislación que nos permita acceder a métodos más modernos, como los que usa Colombia, por ejemplo.
“Perú, Colombia y Bolivia son los principales productores. Bolivia debe tener el 20% de la producción global y el otro 80% se lo pelean Perú y Colombia cada año. Actualmente Colombia ha vuelto a ser el primero de los tres países porque ha suspendido sus interdicciones aéreas. Bolivia tiene poco cultivo pero mucha recepción de pasta básica de cocaína, entonces mucho pbc peruano salta a Bolivia y se refina ahí. Bolivia es un gran laboratorio. Hay una gran cantidad de peruanos arrestados en Bolivia por tráfico de drogas. Hay muchas rutas clandestinas aéreas entre Perú y Bolivia. La pasta se va allá, donde los insumos son mucho más baratos, sujetos a mucho menos control, y eso infla su producción. No hay control en las fronteras, Desaguadero es una vía abierta a todo”, afirma Nicolás Zevallos.
La novedad, en este mercado ilegal, es que los países andinos ya no necesitan enviar toda su producción a Estados Unidos y Europa, países que, si bien siguen siendo clientes importantes, han sido igualados por Brasil, mucho más cerca, más fácil, con una demanda brutal por su altísimo consumo de crack.
BRASIL: EL BOOM DEL CRACK
Brasil es el segundo consumidor de crack del mundo. Estados Unidos sigue siendo el primero. Es un tema de cantidad de consumidores y ambos son países muy grandes. Brasil tiene las “crackolandias” en Sao Paulo, donde la policía ya no entra porque se ha vuelto imposible de controlar. Con más de 200 millones de habitantes, ese país vecino lidera el ranking mundial de consumo de crack con casi 1,2 millones de consumidores. Estos datos se conocen a partir de una investigación reciente realizada por la Universidad Federal de São Paulo.
El crack que consumen los brasileños es hecho con pbc, un crack muy barato y masivo, a diferencia del que se consume en Estados Unidos, que se hace con cocaína.

Zevallos explica este boom:
“Lo que ha ocurrido con Brasil es que cambió el circuito comercial. Hasta fines de los noventa era un lugar de paso hacia Europa por la ruta africana. La droga salía por la región a Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay), saltaba a Africa y por ahí a la Península Ibérica y a Europa. Con el aumento de los conflictos en esas zonas, mucha de la producción se estacionó en el lado sudamericano. El narcotráfico funciona así: si no se puede sacar la mercadería, se ve la forma de comercializarla internamente. Eso produce un aumento en el consumo. Ese aumento de consumo en la zona de Mercosur, con Brasil como principal receptor -pero que incluye a Argentina, a Chile y a Paraguay- genera una nueva demanda en el circuito de comercio en la región. Por eso la producción peruana, que en los ochenta estuvo concentrada en el Alto Huallaga, comienza a bajar hacia el sur y concentrarse en el eje Ayacucho, Junín, Cusco, La Convención y San Gabán en Puno, este último muy poco explorado y que además está articulado a circuitos comerciales de contrabando, con operadores logísticos ilegales con experiencia bien montada. Entonces eso, más que aumentar la producción, ha reconfigurado el escenario del mercado. Lo que antes se articulaba al mercado del Alto Huallaga y al colombiano, que salía del Huallaga, entraba a Colombia y de ahí saltaba a Centroamérica y Estados Unidos, ahora ha migrado a un nuevo polo. Por eso más de la mitad de la droga ahora se produce en el sur. El 53% de la cocaína se produce en el Vraem. Otros polos son Pichis Palcazú (Oxapampa), Aguaytía (Ucayali), Caballococha (Loreto) y remanentes del Huallaga (San Martin), pero es en el Vraem donde ahora hay cultivos más densos, producción más eficiente, mayor tecnología, más pistas de aterrizaje”.

wikimedia.org
UN PODER REAL
Según un informe de Ángel Páez publicado en La República el año pasado, pese a que ha habido una evidente reducción de los cultivos de hoja de coca en el Alto Huallaga, el Vraem se mantiene como el epicentro de la producción de droga, y en consecuencia, el narcotráfico no es una ilusión. Es un poder real.
Durante el gobierno de Humala han sido eliminadas 551 pistas clandestinas, 8 millones 500 mil kilos de insumos y 3 mil 839 laboratorios de procesamiento de drogas. Estas cifras demuestran un esfuerzo de parte de las fuerzas del orden pero también la potente actividad del narcotráfico en Perú. El 2015 la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, citando cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que cada año el narcotráfico en el país mueve alrededor de 8 mil 500 millones de dólares. El último reporte de la UNODC señala que en 2014 las fuerzas del orden requisaron pasta básica y cocaína por un monto equivalente a los 31,3 millones de dólares. Es decir, el 0,36 por ciento de los aproximadamente 8 mil 500 millones de dólares que manejan los narcos anualmente.
Las investigaciones del Laboratorio de Criminología de la PUCP, basadas en el , Instituto Nacional de Estadística e Informática estiman que el consumo tradicional de hoja de coca en el Perú (chacchado, cosméticos, alimentos, medicinas, misticismo, etc.) es de 9 mil toneladas anuales. Pero en el Perú se producen 129 mil toneladas de hoja anualmente. Eso significa que solo el 7% de la coca abastece al consumo legal y que el otro 93%, las otras 120 mil toneladas, se destinan a la producción de cocaína. En las zonas de producción esta cocaína cuesta o pbc entre 1000 y 1200 dólares el kilo según UNODC y entre 700 y 800 dólares el kilo de pbc.
El Perú tiene un panorama completo de mercados ilegales donde el narco tiene la primacía en términos históricos, políticos y económicos. A esto se ha unido la minería ilegal: comparten territorios, circuitos, operadores, seguridad mutua, por donde sale cocaína también sale oro. Más histórico pero menos visible y muy violento es el tráfico de madera ilegal, con alianzas fuertes en el norte, en Loreto y Pucallpa.

wikimedia.org
OJO CON PUNO
Un informe del periodista Ricardo León para El Comercio confirma la preocupación de expertos como Nicolás Zevallos acerca de la región Puno. Esta región es, actualmente, uno de los mayores centros del flujo de la droga en el país. En primer lugar -apunta León- en la selva puneña el cultivo de hoja de coca ha cobrado un mayor dinamismo. Parte del incremento de cultivos se debe a la migración de cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) que, ante la presión policial y militar, prefieren desplazarse a zonas menos controladas como Putina Puncu, Alto Inambari, San Gabán o Ayapata. Incluso, como ha indicado el analista Jaime Antezana, en algunas zonas de la selva puneña los cocaleros han aprovechado la maquinaria pesada de los mineros ilegales para ampliar sus terrenos. Se calcula que hay más de 4.400 hectáreas de hoja de coca en Puno. Pero el centro del negocio es Juliaca. Según fuentes de la Policía Antidrogas consultadas por El Comercio, está confirmado que la capital puneña recibe droga procesada proveniente del Vraem (a través de Ayacucho y Cusco) y de la selva puneña. En Juliaca hay al menos seis grupos bien organizados dedicados a recolectar y luego exportar la droga, y entre los principales grupos figuran "Los Taraqueños" y "Los Químicos del Sur", aunque han recibido duros golpes en el último año. Además, cerca de 100 personas son investigadas por lavado de activos derivados del narcotráfico.
En los últimos eslabones de la cadena, es decir el tráfico en sí, Puno también reúne las condiciones favorables. La droga se exporta desde Juliaca a través de 14 rutas, pero las principales son por vía lacustre a través del Titicaca y por tierra desde Moho y Desaguadero. Estas son las mismas rutas que el contrabando utiliza desde hace ya varios años. Según la Policía Antidrogas, gran parte de la corrupción generada por el narcotráfico es en realidad una herencia del histórico negocio del comercio ilegal de productos que cruzan la frontera y llegan hasta los mercados puneños y del resto del país. Sale droga, entra contrabando. Puno tiene todos los elementos necesarios para convertirse, a partir del narcotráfico, en un gran problema.
NARCOPOLICÍA
El comisario de Nuevo Chimbote en Áncash cayó a mediados de mayo con 119 kilos de cocaína. En el Vraem, un oficial y cuatro subalternos fueron removidos de la comisaría en Ayacucho donde trabajaban por extorsionar y revender la droga que incautaban. En Lima, la suboficial Merybeth Balque Torres cayó el 6 de abril pasado durante una operación antidrogas del Grupo Orión en Lima y Ayacucho. La suboficial y su pareja Juan Yauri Languasco, presunto cabecilla de una red de narcotraficantes, iban a exportar 230 kilos de cocaína. Fuentes de Inteligencia de la Policía estiman que habría 300 agentes comprometidos en esta actividad.

museo de la coca, cusco, facebook
LOS COCALEROS Y LA ERRADICACIÓN
Son muy pocos los cocaleros que se dedican solo a cultivar coca. Es un cachuelo para mucha gente, igual que en la minería ilegal. Hay estudiantes que se dedican a esto en sus vacaciones, lo mismo que los mochileros (personas que trasladan la coca de un lado al otro de las fronteras), que son madres de familia, estudiantes, policías. El enganche no está en la rentabilidad, pues ellos ganan muy poco dinero, pero cuentan con una actividad constante, garantizada, es un ingreso fijo.
El café y el cacao pueden ser más rentables que la hoja de coca a largo plazo, pero requieren circuitos comerciales más complejos y además el Perú, por su tipo de geografía, ha hecho una apuesta, en cultivos alternativos, por cafés y cacaos más especializados y orgánicos. La coca no tiene que ser orgánica. Incluso la Empresa Nacional de la Coca, que compra hoja para revenderla en el mercado legal (ese 7% destinado al consumo legal) exige que esta sea verde y no marrón, entera y no rota, en cambio los laboratorios y pozas la compran como esté, no importa la calidad. Por eso no basta con sustituir cultivos, hay que sustituir toda la cadena comercial, transformar el café y el cacao en otros productos más rentables, crear cooperativas, ayudarlos a vender. El cafetalero puneño Wilson Sucaticona, que ganó el premio al mejor café del mundo con su café Tunki en el año 2010, sigue luchando contra el avance del narcotráfico en la selva de Puno, porque para la mayoría de sus vecinos es mucho más rentable dedicarse a la coca.
Los cultivos alternativos han funcionado en algunos espacios donde se han insertado varios servicios a la vez, el Alto Huallaga es un ejemplo de eso. En los últimos años se incorporó, a la lucha antidrogas en esa zona, otros elementos además de la erradicación, no solo se introdujo cultivos alternativos sino infraestructura y seguridad. Ese logro se consolidó con la captura del terrorista “Artemio”. Pero todo eso tiene un costo económico muy grande para el país.
Para Zevallos, en el caso del Vraem, Sendero Luminoso ha montado toda una estructura para poder vivir del narcotráfico. Su discurso político es un pretexto para poder sostener la actividad económica. Antes Sendero tenía una supremacía ideológica, ahora es al revés: se utiliza el discurso ideológico para obtener dinero.

¿NARCOESTADO?
Lo más cercano a un narcoestado que hemos tenido ha sido el gobierno de Alberto Fujimori porque teníamos a Montesinos desplegando los recursos para poder controlar la competencia. Aparentemente y desde la manipulación que se hacía a través del poder, Perú cumplía sus compromisos internacionales para el control de drogas y era eficiente en ese control, pero en paralelo tenía el aparato del Estado al servicio de quienes pagaban cupos. Por un lado el derribo de avionetas y por otro el control de la competencia a partir del uso de la fuerza militar, con narcotraficantes aliados de Montesinos y los otros, enemigos de Montesinos. El mejor ejemplo de esto es “Vaticano”, se pelean, el gobierno encierra a Vaticano y le quema el cerebro para que no "cante". Lo más peligroso en estos contextos de mercados ilegales es la vinculación con la política y la economía legal, porque terminamos teniendo una base económica muy potente que se sostiene de la ilegalidad.
Zevallos es agudo cuando analiza este tema:
“Hay muchos actores vinculados a esta actividad que podrían tener un rol activo en Fuerza Popular. No es común encontrar 100 kilos de cocaína en un almacén, como ocurrió con la empresa de Kenji Fujimori en el Callao y, si lo fuera, estamos ante un problema severo. En el caso de Fuerza Popular esa participación representa la oportunidad de consolidar una economía política a costa de un mercado ilegal...¿Cual parece ser la lectura ahí?? Darse cuenta de cómo funcionan las economías ilegales. Sabe que las alianzas con mineros o madereros ilegales, y las alianzas veladas con algunos narcotraficantes, le aseguran el respaldo de ellos y de la gente que está vinculada a la actividad, que son miles. Tú vas a Pichari (Vraem) y ves una actividad comercial que no se explica dentro de un contexto de pobreza. En cada cuadra hay una cooperativa de ahorros, una tienda de artefactos eléctricos. ¿Y cuál es el problema? Que el día que se decide controlar el narcotráfico se cae toda esa economía, no es sostenible. Este mercado penetra en todas las esferas, lo tenemos en la política ahora, claramente. El Estado tiene que competir con trabajo y una buena estrategia es la mano de obra. Cuando el canon gasífero en La Convención estuvo en auge, cayó el cultivo de hoja en esa zona. Hicimos un estudio en esa época y la gente nos decía que el gobierno regional estaba contratando mucha mano de obra para infraestructura. Tenemos que dejar de ver al narcotráfico como un conjunto de actividades peligrosas y verlo integralmente, como una actividad ilegal vinculada a la economía legal, ahí está la batalla, en generar otras fuentes de ingresos”.